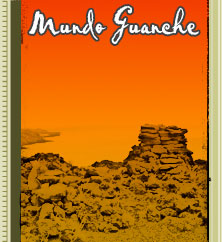
[ISSN 1886-2713]
:::En contacto con el mal:::

Un capítulo donde las creencias de los cronistas europeos debieron de impregnar sus reseñas acerca de la antigua cultura insular se refiere a las ideas del bien y del mal, presentes no obstante en cualquier sociedad humana. La fuerte impronta ideológica de los conquistadores interfirió a menudo en sus descripciones, aunque, como ya hemos advertido en otras ocasiones, seguro que la convivencia previa con las misiones evangelizadoras también pudo afectar a los contenidos religiosos isleños. Por eso, toda cautela es poca a la hora de examinar estos temas y ponderar sus resultados. Con esa precaución, echemos un vistazo a los asuntos malvados que alcanzaron las páginas de las fuentes escritas.
Más o menos ritualizada, la relación con el mal forma parte de la vida cotidiana en el mundo amazighe. Influencias benéficas y perversas condicionarían la existencia humana, bien de forma episódica o, incluso, establecidas en secuencias temporales o espaciales concretas. Ciertas horas del día o períodos de tiempo durante el año y las estaciones portarían características venturosas o nefastas. Determinados objetos, substancias, colores o circunstancias también desempeñarían un papel más activo en ese imaginario de fuerzas duales, capaces de afectar tanto a las personas como a los animales y las cosas. Un conjunto de instancias y acciones que, en suma, ocuparían su momento y lugar en una realidad que demandaba atención y medidas específicas para potenciar o neutralizar esas cualidades, expresión de la voluntad que, según la antigua tradición amazighe, alienta en todas las manifestaciones de la materia (no sólo en los seres humanos).
Como se ve, esta concepción dialéctica de la naturaleza, viva aún en la mentalidad campesina (continental e insular), no se limitaba a trazar fronteras y perfiles maniqueos. Todo, se aduce, posee una esencia y un ánimo, que se manifiestan a través de intenciones y comportamientos particulares, pero que, a su vez, interactúan en los diversos planos materiales e inmateriales de la realidad. Por ejemplo, el medio subterráneo, tan ignoto, lóbrego y yermo, no sólo proporciona una residencia habitual a seres fantásticos de carácter maléfico. También esa misma tierra constituye el ámbito al que son confiados los cuerpos de los difuntos, «que aseguran la fecundidad superficial y obran una mediación, tanto en el espacio como en el tiempo, entre el mundo de los humanos y el más allá» (Lacoste-Dujardin 1982: 115).
Por lo general, cualquier gruta u oquedad del terreno representa una puerta que comunica ambos escenarios. Por ellas, esos entes protervos accederían a la superficie para perjudicar a los seres humanos, como sucedía con la personificación de nuestro genio magmático más conocido, Guayota (Wa-yewta, ‘el destructor’). Y es que pasar la existencia «onde ia Volcanes, fuego, y azufre» [Marín 1694, II, 20: 82] no debe de inspirar los mejores sentimientos. Porque, lejos de las consideraciones estéticas y culturales que hoy atribuimos a estas formidables estancias telúricas, en el pasado concentraban la imagen más nítida del ‘infierno’, el echeyde (eššed´, ‘malignidad’) de nuestros antiguos. Pero, tal y como demuestra la toponimia infernal que menudea en las bocas, barrancos y otros accidentes geográficos de las Islas, el averno isleño también se extendía por todo ese submundo.
Sin duda alguna, la más colosal de entre esas puertas del infierno residía en la montaña que domina el paisaje del Archipiélago. Aunque la condición masculina de la voz hispana volcán indujera su rápido cambio de género, al tiempo que propiciaba la emergencia de nuevas propiedades simbólicas, las denominaciones nativas de este soberbio pico de tres mil metros ponen de manifiesto la perniciosa personalidad que le reconocían los isleños de antaño: Teide (Teydit) y Taraire (Ttarayre), ‘la perra’ y ‘la ogresa’ respectivamente, evidencian el profundo desprecio y temor que producía aquella mole iracunda y siniestra.
Sin embargo, el mayor problema consistía en que los maléficos habitantes subterrestres no se limitaban a esperar tranquilamente en sus grutas el paso de los incautos mortales. Con frecuencia, salían de sus escondrijos en comandos para asustar, tentar y dañar a las personas que caían bajo su radio de acción. Esta característica actividad grupal, que todavía recogen los cuentos continentales, se aprecia con facilidad en las voces empleadas en Canarias para su denominación. Concebidos como perros asilvestrados, grandes y lanudos, en realidad la más peligrosa amenaza animal para la vida económica en las Islas, estos yrguanes (i-ruggw-an, s. m. pl.) o ‘espíritus malignos’, famosos en la literatura popular cabilia, también adoptaban a veces otras ‘(apariencias) malvadas’ o tibiçenas (ti-bizzen-ah, adj. f. pl.), una noción que deforma la dicción del infausto ‘color negro’.
Obtener inmunidad frente a estos especímenes y sus intervenciones atemorizadoras parece haber motivado la incoación de cultos diferenciados, donde las referencias caninas ocupaban un lugar privilegiado en este peculiar e ineludible panteón profiláctico: Haguanran (Hawan_(i)ran, ‘el perro que aúlla enfermo’), en La Palma, o Cancha, Gucancha o Jucancha (Uxxanšaš, ‘gruñe’), en Tenerife. Pero sin olvidar el Canajá o Guañajé (Wa-n-haghad´) que Bethencourt Alfonso [(1880) 1991: 233 y (1911) 1994: 268)] sitúa también en Tenerife como «Divinidad infernal del ganado cabrío». Aunque ningún caso puede compararse al elaborado ritual bimbache para recabar la lluvia cuando las fuerzas benéficas no se mostraban proclives a descargar sus venturas acuosas. Según relata Abreu Galindo [(ca. 1590, I, 18) d. 1676: 24v]:
[...] y si con esta diligencia no llovía, uno delos naturales aquien ellos tenían por santo, íba al termino, y lugar que llamaban Tacuytunta, donde está una cueba, que decían Asteheyta, y metiendose dentro, éynvocando los ydolos, salía de dentro un anímal en forma de Cochino, que llamaban Aranfaybo, que quíere decír Medíanero, porque como aquellos gentiles vían quepor sus ruegos no alcanzaban lo que pedían, buscaban medíanero para ello; y a este Aranfaybo, que era el demonio tenían ellos en lugar de santo.
Un nombre muy revelador, Aranfaybo (Aram_ghf_ay-boz, ‘el que provoca la lluvia’), para un animal instalado en la cueva de Asteheyta (Astghayta, ‘el socorro’), ubicada en el término de Tacuytunta (Taghuyyit_tunttah, ‘lugar de la invocación’). Demasiados elementos devocionales para tratarse sólo o principalmente de una conexión demoníaca, tal y como refleja la visión del colonizador.
Fuentes |
|---|
| ABREU GALINDO, Juan de. d. 1676 (ca. 1590). Historia de la Conquista de las Siete Yslas de Gran Canaria. Escrita Por el R. Pe. Fray Juan de Abreu Galíndo, del Orden de el Patríarca San Francísco, hijo de la Provínçía del Andaluçía Año de 1632. [Copia anónima en la Biblioteca Municipal de S/C de Tenerife, ms. 191]. BETHENCOURT ALFONSO, Juan. 1991 (1880). Historia del pueblo guanche. Tomo I. Su origen, caracteres etnológicos, históricos y lingüísticos. Edición anotada por M. A. Fariña González. Transcripción de Mª. del C. Hernández Armas. La Laguna: Francisco Lemus. BETHENCOURT ALFONSO, Juan. 1994 (1911). Historia del pueblo guanche. Tomo II. Etnografía y organización socio-política. Edición anotada por M. A. Fariña González. Introducción de M. J. Lorenzo Perera. La Laguna: Francisco Lemus. MARÍN DE CUBAS, Tomás. 1694. Historia De las Siete Yslas de Canaria Origen Descubrimiento y conquista Dividida en Tres Libros compuesta por D. Thomas Arias Marin y Cubas natural de Telde ciudad en la Ysla de Canaria. Año, de 1694. [Copia de Agustín Millares Torres (1879), en El Museo Canario, ms. I-D-15/16. Existe microfilme en la Biblioteca Municipal de S/C de Tenerife, ms. 192. Hay edición incompleta pero aceptable publicada en 1986 por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria, así como otra completa editada por Globo en 1993]. |
Bibliografía |
|---|
| LACOSTE-DUJARDIN, Camille. 1982 (1970). Le conte kabyle. Étude ethnologique. París: François Maspero. REYES GARCÍA, Ignacio. 2004. Cosmogonía y lengua en Canarias. S/C de Tenerife: Foro de Investigaciones Sociales. |

